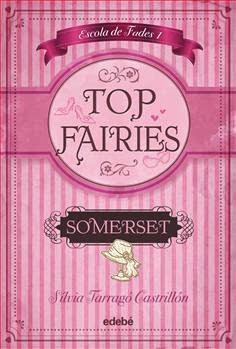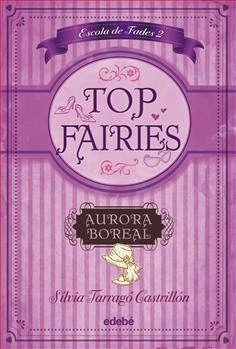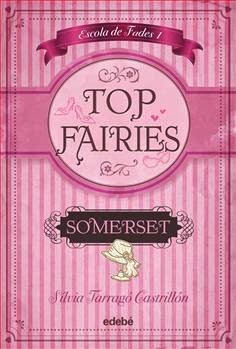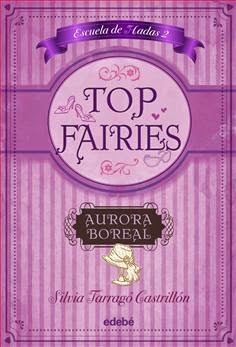Desde que la descubrí, hará unos cinco años, esta escritora
de origen ucraniano y alma francesa no deja de alimentar mi admiración por su
obra y mi fascinación por su estilo. Aún arriesgándome a incurrir en el
sentimentalismo, no puedo evitar comentar que cada vez que termino uno de sus
libros me asalta la rabia y la pena por el funesto final que tuvo: una doble
tragedia humana y literaria. Su deportación a Auschwitz, donde murió de tifus, añadió una víctima más al horror
nazi y privó a la literatura de una de sus voces más sensibles y creativas.
Irène Némirovsky era ya una escritora consagrada antes de
que el Holocausto infectase Europa. David
Golder y El Baile, sus dos primeras novelas publicadas, se ganaron el
reconocimiento tanto de los lectores como de otros escritores, algo muy
comprensible teniendo en cuenta la elegancia de su escritura certera y
sencilla, y la profundidad lúcida de su mirada. Una literatura sin artificios,
pero dotada de una gran precisión para la crítica y el análisis de la sociedad
y de las personas.
Némirovsky publicó Jezabel
en 1936, cuando su prestigio como escritora estaba plenamente consolidado.
Al igual que en obras anteriores, la autora utiliza su propia experiencia para
construir un elaborado retrato intimista que pone en evidencia las carencias de la sociedad en general y de la clase alta en particular. Sin embargo, aún teniendo en cuenta el detallismo con el que analiza los entresijos tanto del individuo como del colectivo, sus historias están escritas con una
prosa fluida, de una intensidad casi poética, que atrapa y embelesa. Una escritura
que recuerda la sencillez hermosa de los haikus japoneses, instantáneas de
momentos que captan la profundidad del mundo en su fugacidad.
 |
| Jezebel, por Byam Shaw. |
Aunque el nombre de la protagonista no coincide con el título
del libro, hay una clara voluntad de la autora de que la
relacionemos con la malvada reina fenicia que aparece en la biblia. Una mujer
cuyo nombre se asocia a la promiscuidad y a la perfidia. A pesar de que el relato nos la muestra
compungida y derrotada durante el juicio,
la irrupción del pasado en la historia
trae a una Jezabel joven, en un momento crucial que la define y hace intuir cual va a ser su
actitud en el futuro.
A partir de aquí, la obsesión de la protagonista se erige en una crítica a una sociedad eclipsada por la juventud y la belleza. Un mundo que antepone la estética a cualquier otro valor y que la autora conoció bien al ser hija de un banquero. De hecho, se ha querido ver en Jezabel el reflejo de su propia madre, una mujer egocéntrica y superficial que jamás mostró afecto por su hija.
A partir de aquí, la obsesión de la protagonista se erige en una crítica a una sociedad eclipsada por la juventud y la belleza. Un mundo que antepone la estética a cualquier otro valor y que la autora conoció bien al ser hija de un banquero. De hecho, se ha querido ver en Jezabel el reflejo de su propia madre, una mujer egocéntrica y superficial que jamás mostró afecto por su hija.
Una vez más, Irène Némirovsky se vale de un personaje
concreto para retratar la impostura que reina en la alta sociedad. Despojándola de sus
artificios, la autora revela la mezquindad que se oculta bajo sus elegantes vestimentas y sus frases lisonjeras. Un universo de aparente poder que, no obstante, nada puede contra lo inevitable.